Espejo americano y poética taurina de Miguel Hernández
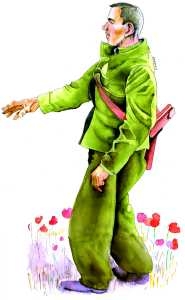 No es el propósito principal de este ensayo, desde luego, pero a partir de su lectura lo cierto es que resulta relativamente sencillo reconstruir el ambiente intelectual del Madrid de los primeros decenios del siglo XX, a través de algunos de los grandes nombres de la poesía iberoamericana que estuvieron profundamente implicados en la cultura española de la época. Por medio de cartas y testimonios, pero también de un revelador ejercicio de intertextualización, el catedrático de la Universidad de León José María Balcells va desgranando en su libro ‘Miguel Hernández: espejos americanos y poéticas taurinas’ (Devenir, 2012) la íntima relación de la obra del poeta de Orihuela con sus contemporáneos del otro lado del Atlántico.
No es el propósito principal de este ensayo, desde luego, pero a partir de su lectura lo cierto es que resulta relativamente sencillo reconstruir el ambiente intelectual del Madrid de los primeros decenios del siglo XX, a través de algunos de los grandes nombres de la poesía iberoamericana que estuvieron profundamente implicados en la cultura española de la época. Por medio de cartas y testimonios, pero también de un revelador ejercicio de intertextualización, el catedrático de la Universidad de León José María Balcells va desgranando en su libro ‘Miguel Hernández: espejos americanos y poéticas taurinas’ (Devenir, 2012) la íntima relación de la obra del poeta de Orihuela con sus contemporáneos del otro lado del Atlántico.
Como señala Balcells, autor de otras obras anteriores relacionadas con el creador de ‘El rayo que no cesa’ (‘Miguel Hernández’, en 1990, o ‘Sujetado rayo’ , en 2009), la primera de las grandes influencias hernandianas, como les ocurrió a tantos otros poetas españoles de su tiempo, fue la del gran Rubén Darío, cuyo impulso fue decisivo en la vocación del poeta. En este sentido resulta revelador el artículo publicado por Ramón Sijé en ‘Diario de Alicante’ a raíz de la marcha a Madrid de Miguel Hernández en 1931, en el que traza una curiosa «radioscopia» de sus influencias poéticas; en él, el «compañero del alma» del escritor otorga 250 puntos a su propia personalidad, 100 a la lectura de Gabriel Miró, 60 a «poetas españoles» como Jorge Guillén o Juan Ramón, y nada menos que 40 puntos a Rubén Darío (solo 10, curiosamente, al «sentimiento clásico» y 1 nada más al «regionalismo o localismo»). Detrás del nicaragüense universal vendrán enseguida las lecturas del mexicano Amado Nervo, o del peruano César Vallejo, y muchas otras derivadas de la relación de Miguel Hernández con Pablo Neruda, a través de sus tertulias o de la revista ‘Caballo Verde para la Poesía’, donde Hernández descubrió, por ejemplo, la lírica vibrante del uruguayo Julio Herrera Reissig, uno de los favoritos del chileno. De hecho González Tuñón, poeta argentino autor de una encendida serie sobre la revolución de los mineros asturianos, recordaba a Miguel Hernández como un miembro más de la tertulia en la Casa de las Flores, donde vivía Neruda, en el madrileño barrio de la Moncloa: «Por ese entonces –escribe González Tuñón–, Miguel nos escuchaba atentamente cuando discutíamos con nuestros amigos en casa de Neruda, o en la cervecería del Correo, acerca de la doble función de la poesía en épocas revolucionarias. Un día Miguel se puso resueltamente de nuestra parte. Miguel sabía, como nosotros, que estábamos en medio de la tempestad».
Con el tiempo, otros poetas iberoamericanos se fueron también incorporando, con su obra o su amistad, a la biografía y la poesía del alicantino. «Con Miguel Hernández –dice Nicolás Guillén– tuve mayor amistad (que con Machado), pues los dos éramos jóvenes; yo tenía entonces 35 años, y solíamos andar por las calles a la deriva, viéndolo todo, hablando con todo el mundo». O, en el caso del cubano Pablo de la Torriente, a través de la pura militancia política, ya que fue él quien le propuso como jefe del departamento de cultura y delegado político del batallón del Campesino…
A esta primera parte del libro se suma todavía una segunda, no menos interesante, en la que Balcells analiza en profundidad la influencia del toro en la obra de Hernández. Sobre la tradición familiar, ya que su padre era el encargado de contratar los caballos para las corridas en el pueblo, o sobre el entusiasmo taurino de las tertulias que el poeta compartía en Orihuela con Carlos Fenoll y Ramón Sijé, Balcells sigue de cerca el rastro de la simbología táurica de Hernández desde sus primeras obras (los dos poemas de ‘Perito en lunas’ dedicados al toro y al torero, que debían complementarse con un tercero dedicado al picador, que no se incluyó) hasta el fin de su vida.
La relación casi teológica de Miguel Hernández con el mundo del toro, en la estela de una arraigada tradición española, o el impacto de la muerte del matador Ignacio Sánchez Mejías son también aspectos reseñables a la hora de hablar del creador de un auténtico «tótem táurico»; un tótem, por otra parte, que varió notablemente desde su primera simbología «genital», como signo fundamentalmente de lo varonil, hasta la identificación final del toro con la tragedia de España; tal y como lo dice en ‘Viento del pueblo’: «Partido en dos pedazos, ese toro de siglos, / ese toro que dentro de nosotros habita: / partido en dos mitades, con una mataría / y con la otra mitad moriría luchando».

