Hacia una escuela poética castellana
¿Existe en la actualidad una escuela poética castellana digna de ser considerada como tal? A priori la respuesta es no. Pese a que los poetas que han nacido o que escriben en Castilla y León ocupan un lugar relevante no sólo en las letras españolas, sino en el conjunto de la literatura escrita en la lengua de Cervantes, lo cierto es que la variedad de estilos, de tendencias y de territorios personales que muestran estos autores es tan grande que a un estudioso le costaría, al menos a primera vista, encontrar rasgos claros de identidad entre ellos.
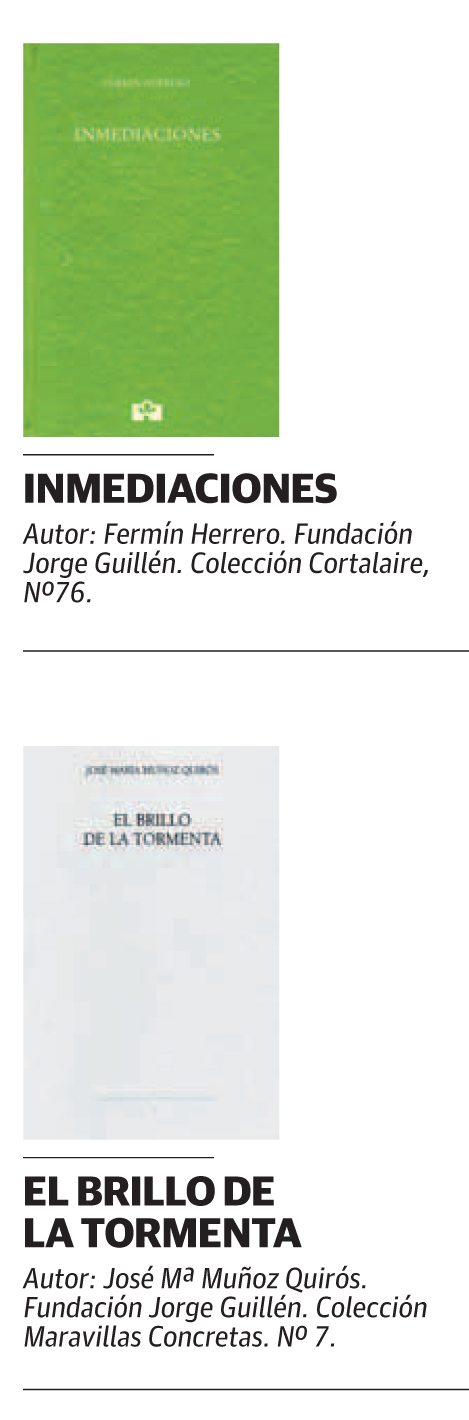
La pregunta me viene a la cabeza por la coincicencia en la publicación, con apenas unos días de diferencia, de dos títulos de dos autores castellanos y leoneses en las colecciones de la Fundación Jorge Guillén. De una parte, el flamante ganador del último premio Gil de Biedma, el soriano Fermín Herrero, que ha dado a la imprenta tres libros inéditos, entre ellos “Ilyria”, el primero de su producción que considera «para bien o para mal, cuajado», y que se incluye, al lado de “Espejismo” y de “Zizkov”, en el volumen conjunto “Inmediaciones” (número 76 de la colección Cortalaire). De otra, el abulense José María Muñoz Quirós, que presenta un nuevo libro suyo, absolutamente personal, en un año en el que se esperan al menos dos títulos más con su firma, publicados en diferentes lugares de España: “El brillo de la tormenta” (número 7 de la serie Maravillas Concretas).
Evidentemente, no resulta fácil identificar, utilizando estos dos casos concretos, espacios comunes que pudieran ayudar a pensar en una escuela, como no fuera una cierta presencia, patente o latente según las ocasiones, de la naturaleza y del paisaje de Castilla en el fondo íntimo de sus poéticas. Y más si hablamos de las obras primerizas de Fermín Herrero, donde todavía no se percibe con claridad todo ese gran despojamiento que constituye lo mejor de su obra posterior. «En la inquieta palabra -escribe Muñoz Quirós- / me construyo el paisaje / que me limita, el árbol / donde en su sombra miro / deshacerse la carne de la lluvia / al resbalar sobre las hojas». «Has de inventar la lluvia -parece que le replica Herrero- / en adelante, el néctar sobre el trébol, / el cáliz de los lirios y la semilla / que profanas».
Sin embargo, basta hacer el ejercicio de escuchar al tiempo las dos voces, a lo largo de sendas trayectorias que se prolongan a lo largo de varios decenios, para encontrar una inequívoca armonía. Esa armonía que José María Muñoz Quirós y Fermín Herrero, al lado de otros poetas como el zamorano Jesús Losada, el salmantino José Luis Puerto o el palentino César Augusto Ayuso, por citar sólo a unos cuantos, mantienen también en producciones que, por más que busquen, experimenten, se pierdan o se distraigan en inquietudes individuales, terminan siempre gravitando sobre universos comunes: la emoción del paisaje, la tentación del silencio, la perplejidad ante el paso del tiempo, la tendencia a la desnudez, la pulsión del lenguaje y, al fondo, el misterio. Huellas que vienen de Jorge Manrique, que pasan por fray Luis de León, y que confluyen en Jorge Guillén y Claudio Rodríguez. Y que cuentan con su poeta en avanzadilla, Antonio Colinas, y hasta con su cantor: el Amancio Prada de la música callada de San Juan.
Después, cada quien tiene su canto, su voz propia e inconfundible, su vuelo que toma diferentes direcciones y diversas alturas. Pero que, como sucede en toda buena formación de jazz, nunca se aleja tanto del sonido conjunto como para romper su armonía. Por eso es siempre tan nueva, tan por estrenar, tan sorprendente, tan vibrante la poesía que escriben estos poetas nuestros. Y tan reconocible, al mismo tiempo, por la memoria del corazón.
¿Existe una escuela poética castellana? En ocasiones pienso que sí.


