LA BANDA DE LOS HORRIPILANTES
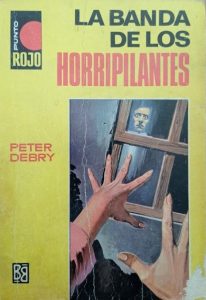 Después de leer hace unas fechas la reseña que de esta novela hizo maese López Aroca, me entraron unas ganas locas de leerla. Tras comprobar que, entre las decenas del gran Debrigode que tengo pendientes en la estantería, “La banda de los horripilantes” estaba allí, esperándome, me lancé a ella como un poseso. Se preguntaba López Aroca si esta novelita de a duro podía considerarse una obra maestra, si cualquiera de nosotros habría estado orgulloso de escribir una novela tan inquietante, tan sórdida, tan perfecta, con una turbia atmósfera tan enviciada. Tras leerla solo puedo soltar un SI mayúsculo.
Después de leer hace unas fechas la reseña que de esta novela hizo maese López Aroca, me entraron unas ganas locas de leerla. Tras comprobar que, entre las decenas del gran Debrigode que tengo pendientes en la estantería, “La banda de los horripilantes” estaba allí, esperándome, me lancé a ella como un poseso. Se preguntaba López Aroca si esta novelita de a duro podía considerarse una obra maestra, si cualquiera de nosotros habría estado orgulloso de escribir una novela tan inquietante, tan sórdida, tan perfecta, con una turbia atmósfera tan enviciada. Tras leerla solo puedo soltar un SI mayúsculo.
El argumento podría trasvasarse a un giallo de los 70 con música de Morricone. Una pandilla de descerebrados, gente canalla y barriobajera de Montmartre que se citan en el Bar Picnic, deciden pasárselo bien y coger el expreso Costa Azul dirección Niza. Lo hacen con máscaras horripilantes. El de la máscara de cerdo, jefe de la piara, se llama Morel. Le acompañan la leona del visón, una dogaresa velada de tul negro, un gigante con cabeza de polichinela, otro gigante con máscara de bruja espantosa y un pato colérico con abrigo de astracán. En palabras del jefe del convoy “una piara de puercos humanos escapados de un bajo relieve terrorífico”.
En uno de los departamentos del tren está sentada una pareja que se acaba de conocer. Ella, una mujer madura, de nombre Clara Ravel, se dirige a Niza para hacer un provechoso negocio que tiene que ver con una virgen de alabastro. Él, un joven de nombre Bergerac, es un cazafortunas y va detrás de una rica heredera con la que se piensa escapar para casarse. Se supone que ella va en un departamento del citado tren, pero también viajan unos matones contratados por el tío de la rica heredera. Y, a propósito, ¿qué hace en el tren el impasible comisario Lefort, un famoso cazador de estafadores y delincuentes de altos vuelos?
Porque el conflicto no tarda en surgir cuando los seis horripilantes deciden instalarse en el mismo departamento que la pareja. Hay una discusión, la pareja va a cenar, los horripilantes aprovechan para tirar sus abrigos y sus maletas por la ventanilla y cuando ella regresa, fingen no conocerla. Bergerac, por su parte, ha acudido a su cita y no aparece en toda la noche. ¿Qué ha pasado con Bergerac? ¿Y con Clara? ¿Y con la banda de horripilantes? ¿Qué va a suceder cuando lleguen todos a Niza?
Esto solo es el principio. Debrigode en estado puro. Con su verborrea gloriosa y envidiable, capaz de describir una situación en un par de frases con un chispazo de genialidad: “El tren disminuía su marcha. Racimos de luces violetas desfilaron tras los cristales. Dijon, parada y fonda”. O de describir a los personajes como solo lo puede hacer un auténtico maestro, con un dominio del lenguaje y con una imaginación tan desbordante como envidiable. No sé la cantidad de veces que habré comentado, en anteriores reseñas, que la forma de escribir de Debrigode me recuerda a Valle-Inclán. En esta novela, ese parecido se multiplica por mil, como si Debrigode hubiese hecho pasear a sus personajes por el callejón del Gato y les hubiese expuesto delante de los espejos deformantes para construir un esperpento único. Quizá sea una obsesión mía, pero hay descripciones, estructuras de frases y ambientaciones que solo las podría escribir el genial gallego. Eso pensábamos todos. Pues no. El señor Debrigode, con todas las limitaciones impuestas por el ritmo de escritura exigido por las editoriales y la celeridad en el plazo de entregas, era capaz de regalarnos novelas con una calidad estratosférica. Si parece un milagro escribir estas novelitas en una semana, qué podemos decir si encima alguien como Debrigode lo hace con un estilo tan depurado, tan barroco a veces, tan genial siempre.
Pues eso, puritita obra maestra estos horripilantes únicos escritos por el único Debrigode.

